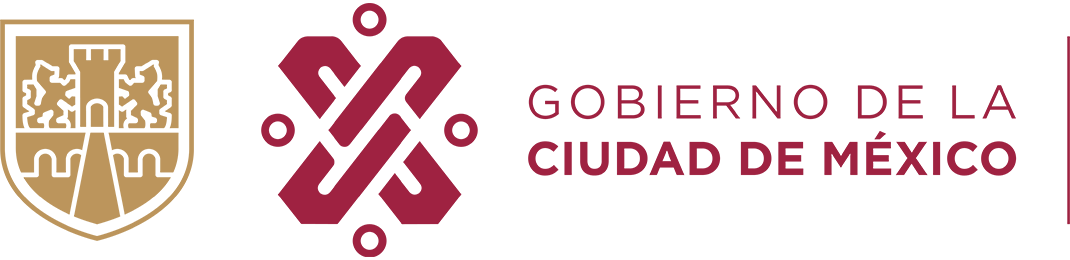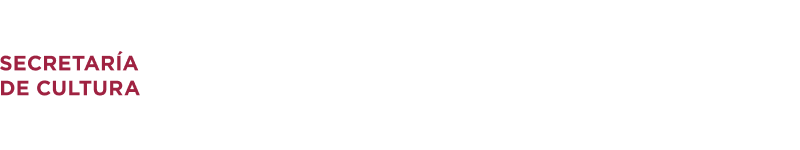GANADORA DEL PRIMER CONCURSO DE CRÓNICA BREVE CRSITINA PACHECO - "ENSAMBLE DE RECUERDOS"
SC/CPDC/AR16-25
ENSAMBLE DE RECUERDOS
POR TONALLI
Tardé más yo en adaptarme que la ciudad en aceptar mi presencia como a uno más de los suyos. Al principio, mis visitas a la Ciudad de México eran fugaces: salir en auto desde el Estado de México, visitar un museo por encargo de algún profesor de la preparatoria y volver cuanto antes, siempre esquivando el tráfico de la capital. A veces tomaba el Suburbano y el Metro para explorar el Centro, perderme en Coyoacán o asistir a una obra en el extinto teatro Fru Fru, en la calle Donceles; en el de los Electricistas sobre Insurgentes; o en el de la Hacienda, en Tlatelolco. Y luego, correr de vuelta antes de que me alcanzara la lluvia estando lejos de casa. Por entonces ignoraba todas las posibilidades que esta metrópoli tenía para ofrecerme.
Los recuerdos más distantes están archivados en mi memoria bajo las siglas de la UNAM: el examen de colocación del Comipems, en el Colegio Erasmo de Rotterdam, en Coyoacán; la entrega de documentos en avenida del Aspirante sin número, esquina con avenida del Imán, en Ciudad Universitaria; el primer día en el CCH Azcapotzalco; las clases muertas con mis amigos en el Town Center El Rosario —construido sobre las ruinas de una vieja hacienda— y en el parque Tezozómoc, cuyo estanque artificial recrea el lago de Texcoco en tiempos prehispánicos.
También recuerdo el 19 de septiembre de 2017. Salía de la escuela cuando la tierra comenzó a moverse. Los semáforos en la esquina de Aquiles Serdán con El Rosario oscilaban como si estuvieran a punto de soltarse. Mis piernas, de pronto, se volvieron plomo. Era la primera vez que vivía un temblor en la Ciudad de México. Hasta hoy, ocho años después, sigo sin saber qué ocurrió primero: el movimiento o la alerta sísmica.
Cuando todo se calmó, un grupo de amigos —todos del Estado de México—apuramos el paso. En la inconsciencia de la juventud, decidimos atajar por el estacionamiento debajo del centro comercial. El suelo cubierto de polvo y los pequeños trozos de cemento caídos del techo nos hicieron comprender el riesgo que habíamos tomado. Con el miedo a cuestas, seguimos hasta la base de camiones en la terminal del Metro El Rosario. Solo había un autobús. “¡Izcalli 1-2-3!”, gritaban los ruleteros. “¡Súbanle, súbanle, que no van a salir más camiones en un rato!”. “¿A dónde va?”, preguntaron algunos. “A donde vaya. Mejor me subo en éste, y ya veré dónde me bajo después”, dijo una voz detrás. Nos trepamos.
Mientras la unidad avanzaba, los locutores de la radio narraban la tragedia. Nosotros, en silencio, dejábamos atrás la pesadilla, por una ruta de rostros grises y nervios de piedra.
Mi ingreso a la universidad, seguido del inicio de la pandemia de Covid-19, interrumpió la libertad que, poco a poco, había comenzado a explorar. Mi relación con el exterior y con la ciudad quedó entonces profundamente herida. Durante ese tiempo conocí a Uriel, mi novio; el encierro nos unió más de lo que hubiéramos imaginado. Tras meses de conversaciones virtuales, el 8 de octubre de 2021 —ya vacunados— acordamos una cita. Fue la primera vez que salía más allá del supermercado desde el inicio del confinamiento. El reencuentro con la ciudad fue también el inicio de nuestra historia.
Nos conocimos frente al Palacio de Bellas Artes, ese monumento art déco medio hundido, que Porfirio Díaz mandó construir para igualarse a la Francia de principios del siglo XX. Después fuimos a un Cielito Querido sobre Eje Central, instalado donde antes hubo edificios derrumbados por el sismo de 1985. Aquel día no lo noté, pero el primer beso y la primera caminata quedaron entrelazados con las múltiples historias que habitan esos mismos espacios.
Caminamos por Madero, arrastrados por la marea de gente que parecía flotar sin mirar, siempre atenta al suelo o a los colores de los objetos que ofrecen, entre gritos, los comerciantes asentados a lo largo de la calle. Ese día aún no lo habían inaugurado, y aún hoy suele pasar desapercibido —como si se tratara de un mimo que finge ser estatua—, pero en diciembre de 2023, en el cruce de Madero e Isabel la Católica, colocaron una escultura de Francisco Villa, que conmemora su paso por esa misma calle, entonces llamada Plateros, cuando en diciembre de 1914 llegó al centro de la capital y puso una placa con un nuevo nombre: Francisco I. Madero.
Nuestro destino, como el de muchos, era la Feria Internacional del Libro, instalada en el Zócalo. Esa plancha de cemento que ha sido escenario de encuentros culturales, pero también de triunfos y tragedias que han marcado al país. Ese 8 de octubre también recorrimos otros lugares que, desde entonces, se volvieron nuestros: la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, aquel que Díaz soñó como palacio legislativo y que quedó interrumpido por la Revolución. Más de dos décadas después, se le dio un nuevo propósito: servir como mausoleo a los personajes más importantes de la revuelta. Lo visitamos a 83 años de su conclusión y lo hicimos nuestro, como a la ciudad.
Fue entonces que las palabras de Carlos Monsiváis en Amor perdido tomaron sentido: “Sucede a veces que sólo percibimos las calidades secretas o entrañables de una ciudad por el amor”.
Con los meses, los libros llegaron también a mi vida. Los encuentros con Uriel se entrelazaron con las voces de autores que me ayudaron a conocer el pasado de la capital: Luis Zapata, Ángeles Mastretta, Vicente Leñero, Elena Poniatowska, Cristina y José Emilio Pacheco, Salvador Novo, Monsiváis, Juan Villoro, Carlos Fuentes, José Agustín.
Entre salidas y visitas a librerías de viejo, empecé mi servicio social. Elegí el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, movido por mi interés en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y, también, por la cercanía con la casa de Uriel. Ahí comprendí que nuestras experiencias –por humildes que parezcan— se suman a una gran memoria colectiva. Mientras aprendía fotografía con fines académicos y de difusión, descubrí además la historia del edificio y la ciudad.
El número 13 de la calle Moneda, donde acudí durante más de seis meses, fue erigido sobre los restos de las casas nuevas de Moctezuma Xocoyotzin –o casas denegridas— , donde el tlatoani recibió algunos presagios funestos que anticiparon a la conquista. Los relatos, recogidos por Fray Bernardino de Sahagún y rescatados por Miguel León-Portilla en La visión de los vencidos, hablan de un ave extraña, “como si fuera grulla”, con un espejo en la cabeza. “Allí se veía el cielo: las estrellas el, Mastelejo. Y Motecuhzoma lo tuvo a muy mal presagio”. En esa visión, Moctezuma vio “como si algunas personas vinieran de prisa; bien estiradas; dando empellones. Se hacían la guerra unos a otros y los traían a cuestas unos como venados”.
Tras la conquista, el edificio fue apropiado por Hernán Cortés. Luego, durante el Virreinato, albergó la Real Casa de Moneda, y siglos después, en 1865, el emperador Maximiliano de Habsburgo emitió un decreto en El Diario del Imperio, en el que instruía a Francisco Artigas, ministro de Instrucción Pública y Cultos, que fundara ahí un museo nacional.
Deseo que se establezca en el Palacio Nacional un Museo público de historia natural, arqueología é historia, formando parte de él una biblioteca en que se reunan los libros ya existentes que pertenecieron á la Universidad y á los extinguidos conventos. Reunido en este establecimiento, que estará bajo Mi inmediata proteccion, todo lo que de interesante para las ciencias existe en nuestro pais, y que por desgracia no es bastante conocido, llegaremos á formar un Museo que eleve á nuestra Patria á la altura que le es debida.
Aquel lugar sustituiría al primero, fundado en 1825, por orden de Guadalupe Victoria, y que compartió espacio con la Pontificia Universidad. Desde entonces, entre conflictos, reformas y revoluciones, el acervo original se fragmentó para dar origen a los museos nacionales de Historia, de Historia Natural y de Arqueología e Historia.
En 1964, el edificio quedó vacío, hasta que se le dio nueva vida como el Museo Nacional de las Culturas —más tarde, del Mundo—, y fue ahí donde yo terminaría años después.
Durante mi estancia conviví con piezas arqueológicas, juguetes, máscaras, armas, vestimentas y objetos espirituales. Junto a mis compañeros rastreamos fotografías y entrevistamos a antiguos empleados para reconstruir la historia del inmueble. Comprendí entonces que cada vida importa: el Museo Nacional de las Culturas del Mundo no sería el mismo sin cada rostro, cada nombre que pasó por sus salas.
El tiempo siguió su curso, y mientras yo exploraba el pasado, el presente aceleraba su paso. Terminé el servicio y comencé una pasantía en La Jornada. La escuela, el periódico, las tareas y los viajes entre el Estado de México y la capital comenzaron a absorberme. Surgió entonces una nueva necesidad: mudarme a la ciudad.
Buscar un lugar para vivir en esta región es una labor extenuante para quien no pertenece a la clase media o alta. En el camino, uno descubre no sólo la escasez de espacios dignos, sino también la deshonestidad del mercado y la falta de regulación. Hay quienes ofrecen cuartos sin ventanas, baños compartidos y sin cocina por más de cinco mil pesos. Para rentar un departamento hay que juntar a más de tres personas, y aun así apenas alcanza para comer.
Pasé casi un año buscando, mientras tanto recorría la ciudad junto a reporteros que me enseñaban el pulso cotidiano. En mayo de 2023 me llevaron a la plaza Giordano Bruno, en la colonia Roma, donde se había instalado un campamento de migrantes haitianos que buscaban llegar a Estados Unidos. Desde entonces, mes con mes, la presencia de extranjeros en la ciudad ha ido en aumento.
Como ellos, muchos llegamos de otras partes del país en busca de condiciones de vida más dignas. En julio de 2023 encontré un lugar donde vivir. Más tardé yo en adaptarme que la ciudad en reconocerme como uno de los suyos.
Dos meses después entrevisté a Kenya Cuevas, una activista trans quien me mostró que, a pesar de los avances, la fobia a lo diferente continúa presente y sigue costando vidas. También hablé con Alaín Pinzón, defensor de derechos humanos, él me explicó el panorama del VIH y el sida en México, así como las barreras que han sido derribadas desde la epidemia de los años ochenta.
Asistí también a eventos de precandidaturas presidenciales: Marcelo Ebrard, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel. Después de ser contratado en La Jornada, viví la ansiedad en una redacción que espera los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y semanas más tarde, la toma de protesta de la primera presidenta en México.
Aún no he agotado mis deseos de descubrir esta ciudad. Junto a Uriel he encontrado lugares que nos sacan del tiempo, donde parece posible habitar otra dimensión. Los libros siguen siendo nuestro refugio, y ahora también nos hemos convertido en coleccionistas de ediciones antiguas. Así supe, al entrevistar a libreros de viejo de Donceles, que la mayoría pertenece a una sola familia, los López Casillas, quienes durante décadas han dominado ese mercado.
Pero toda hegemonía encuentra su contrapunto. En el panteón San Fernando, en la colonia Guerrero, surgió una alternativa: vendedores independientes que ofrecen libros a precios más accesibles.
Descubrir y describir esta ciudad es una empresa de siglos. En esa tradición están Bernardo de Balbuena, Francisco Cervantes de Salazar, Salvador Novo, Carlos Monsiváis y Ángeles González Gamio. Hablar de la Ciudad de México desde mi experiencia implica desmenuzar la historia en fragmentos de momentos en los que la capital se me reveló.
Hablar de esta metrópoli es también entender que antes de nuestra presencia hubo muchas otras. Aquí, donde el suelo se hunde y la ciudad se construye sobre sí misma, hubo lagos antes que avenidas, teocallis antes que catedrales, palacios virreinales antes de ser cubiertos por escaparates de bisutería china y “artesanías mexicanas” producidas en serie.
Esta ciudad se ha reinventado innumerables veces. Su nombre, su gente y su trazo cambian constantemente. Sin embargo, en ella siguen formándose historias que se nutren con el latido de quienes la habitan.